Una ciudad en fiesta es una ciudad predispuesta a la alegría, al bullicio y al júbilo: la banda de música encauzando la emoción; el desfile con pasos marciales, los uniformes estudiantiles cuidadosamente preparados; la canción de la patria con su máximo aleteo de trompetas y las banderas al viento en homenaje a la ciudad que se ha vestido de gala para enamorar a sus habitantes y comprometerlos al dulce y sacrificado yugo del compromiso con la vida, el trabajo y la muerte.
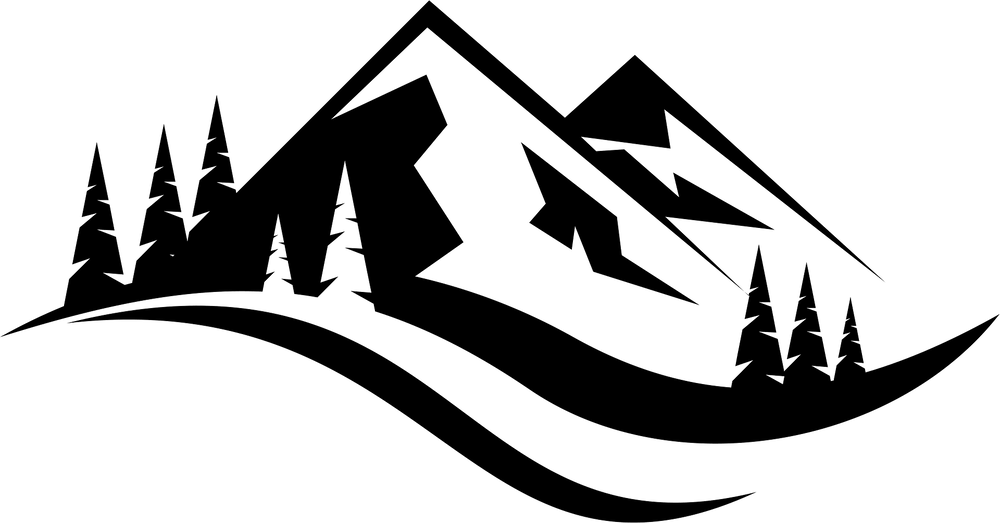
La fecha cumbre de Otavalo ha vuelto a marcarse en el calendario, y nosotros que venimos participando de su común alegría y su contagioso deseo de vivir, nos hemos reunido para rendirle homenaje por su altivez irreversible ante la Historia y su enrumbamiento hacia un futuro responsable y digno.
Rememorar el contexto humano de épocas pretéritas es necesario y saludable. Nombrar al héroe, homenajear a quienes abrieron el surco de la Historia y lo sembraron para cosechas futuras es obligatorio y grato. Pero ya los héroes han sido venerados; numerosas estatuas se han levantado señalando hitos de la vida colonial o republicana. Textos, discursos y ensayos se han escrito para su consagración postrera. Por ello, hoy vamos a hablar de quienes no dejaron sus nombres escritos o inscritos en las páginas perdurables del tiempo. Pensar solo en quienes hicieron parte del conglomerado humano, en los momentos difíciles que formaron la nación, o, que inclusive dejaron nombres y hechos que se perdieron y yacen sepultados en un todo general sin pasado ni presente. Porque el héroe es producto de la colaboración, presencia e insistencia de infinidad de seres. No se produce aislado y autónomo. El héroe es la conclusión de un silencioso proceso anterior y el resumen de una proyección, de un fermento que se interrumpe cuando es impostergable. Estas cumbres del pensamiento y la dinamia están siempre rodeadas de hombres comunes y sencillos, que desaparecieron sin dejar huella en la inmensidad sin límite del arcano.
Gente que vivió soñando, soportando ansiedades o injusticias, participando con audacia y desafío en acciones donde se arriesgaba el cambio y en las cuales, muchas veces fueron víctimas; y, eso entraña dolor, decisiones angustiosas, mínimas cobardías, rencores o generosas dignidades. Seres que transitaron por las calles de Otavalo, algo distintas hoy, pero ya existentes; que se emocionaron en el delirio patriótico, apoyando o combatiendo aquello que a la postre beneficiaría a la ciudad y sin embargo, hoy, paradójicamente, no nos permite agradecer con nombre propio a sus protagonistas.
Centenarios abuelos, de quienes sentimos su intangible presencia guiando nuestras vidas, y que por circunstancias del destino nos privamos de colocarlos en el lugar preferente donde ya nunca podrán ser ubicados.
Para ellos, cuidadanos sin voz, muertos sin lápida ni fechas, fantasmas del pasado por injusto mandato de un dios negativo; mi voz de reconocimiento y gratitud.
¿Quiénes fueron los indígenas otavaleños que partieron en forzadas manadas atiborradas de bestias y alimentos-, y se hundieron en la vorágine enloquecedora de la selva y la muerte? Capturados para servir de carnada a la manigua bajo el reto ambicioso de Gonzalo Pizarro cuando en 1541 se lanzó en búsqueda del fabuloso país donde los árboles producían áureos frutos y flores de topacios y amatistas. No sabremos nunca nombres ni número de aquellos hombres arrancados del suave paisaje y arrastrados a la selva tórrida y envolvente.
Y no solo en esta oportunidad nuestro Oriente bebió sangre otavaleña, ni sus ríos retuvieron cuerpos indígenas en el légamo oscuro de sus lechos; para 1539, Gonzalo Díaz de Pineda vuelve a ingresar al país de la canela con gente enamorada de sus límites sarances; toma como rehén a su Cacique Tytarco y se interna en una pesadilla de víboras, fieras y tremendales. Al regresar, los Protectores de Indios, lo acusarán ante los Tribunales del Rey de desafueros y crueldad contra gente anónima que abandonó sus costumbres, familias y querencias para obedecer requerimientos ajenos a su idiosincracia.
Posteriormente, el general Núñez de Bonilla organizó en 1579 otra expedición al Oriente, contratando a numerosa gente de esta comarca, como también de Cayambe, cuyo Régulo lo acompañó hasta Quijos. No sabemos quienes eran ni cuantos regresaron, porque es indudable que a muchos los atrapó la muerte, dejando sangre, piel, sueños y calcio otavaleños, tendidos en la húmeda y boscosa penumbra del trópico.
La lista inexistente se enlaza más adelante, cuando ya el Dorado era una quimera demostrada, y la capital de la Audiencia se ahogaba aislada del mar. Era indispensable encontrarle un camino que la libre del aislamiento. Pedro Vicente Maldonado, estudia y lleva a la práctica, con orden real la apertura del camino de Ibarra a Esmeraldas en 1741; antes le había solicitado al rey que ”Otavalo le proporcionara auxilios, así como gente ociosa o que estuviera inmediata a dicho camino para que trabajara a jornal”. Gente sin nombre otra vez, sin certificación que señalara su aporte a tan magna obra, datos que nos permitieran saber qué pensaban, qué amaban o ansiaban en la vida; solo aseguramos que sufrieron el extrañamiento de su parcela de magia, de su Llacta acogedora. El querer tener ventura marina se repite con nuevos y tercos explotadores; en 1613 con Arias de Ugarte, en 1615 con el Corregidor Pedro Durango Delgadillo, con Pérez Menacho o Juan Vicencio Justitiani, acompañados de otavaleños que, machete en mano, rompían la impenetrable selva en busca del mar de Balboa. Paisanos anónimos que en pequeña tropa de 80 hombres siguieron en 1776 al Corregidor Posse Pardo, uno de los más valerosos e inteligentes funcionarios de la corona, cuando se presentaron fricciones entre España y Portugal, marchó con sus soldados al Marañón en busca de combate. No avanzó mucho porque la guerra no prosperó; pero, de todas maneras, fueron otavaleños que tampoco dejaron identidad, y constancia vital de su presencia en los acontecimientos decisivos de la época colonial.
Hechos de guerra como sucesos de paz. Rostros y manos anónimas que tejieron, tinturaron y escarmentaron tejidos para la exportación y explotación humana. La historia tiene páginas manchadas cuando comenta sobre aque llos hombres sin nombre. Bastaría citar las NOTICIAS SECRETAS DE AMERICA de Ulloa y Jorge Juan, o a Francisco José de Caldas cuando describe “Un obraje es una casa grande con dos o tres patios. Todo el recinto estaba cercado de paredes, y todo bajo una llave que pende de un portero con residencia perpetua de una pieza inmediata. Este no tiene más ocupación que encerrar al indio y a todos los maniobreros, impedir que salgan antes de completar su tarea. Estos infelices están en cerrados en gran número en estos salones horrorosos y sin ventilación, y en que al entrar se percibe un hálito semejante al de las enfermerías de hospital”.
Allí se consumían hombres de una raza que fue libre, que se rebeló contra el Inca y se opuso al español. Hombres muriendo en los Obrajes, mezclando su sangre con la tintura de los paños que se exportaban luego a Lima, México y Filipinas. Seres sin nombre, pero actuantes en su momento, su circunstancia, su tragedia. Otavaleños que se hacen presentes cuando Quito exige vasallaje a las provincias, y consigue, según Luciano Andrade Marín, que indígenas otavaleños construyan “puentes de ocho vigas, recubiertas de tierra sobre la quebrada qe los gallinazos y sobre la quebrada del actual Teatro Sucre, al que le llamaron entonces Puente de Otavalo”. Y cuando los derrumbes producidos por inclementes inviernos destruyeron las acequias del Pichincha, fueron indios otavaleños -hábiles conocedores del oficio- quienes repararon las zanjas devolviendo el abastecimiento de agua a la ciudad. Y no solo Quito. Incógnitos hombres de Otavalo constan en 1611 edificios gubernamentales y templos en Ibarra; y para Loja en 1593, el marqués de Cañete permitía recoger 200 indios otavaleños para la construcción de iglesias y hospitales. Eran hombres forzados a enfrentar diferentes climas y costumbres, sin embargo permanecían aferrados al recuerdo de su parcelo mágica, triste y dulce a la vez. Obreros a quienes se los ataba entre si para evitar su huída. Una comunicación de la época nos evita comentarios: “Le envío, bien escoltado, cincuenta obligados. Siquiera devuélvame los sogas”.
Lo contribución humana de este pueblo, demasiado hermoso para pasar desapercibido ante la ambición de encomenderos, colonizadores y aventureros es definitiva, aunque la sombra del olvido se obstine en mezquinarle a nuestra gratitud. Para rescatarla en porte, basta pensar en ellos, a pesar de la compulsión del progreso y la hiriente falta de humanidad que padecemos.
¡Cuáles fueron los Alcaldes, Ediles y Alguaciles que nos dejaron tanta obra perdurable y sacrificada?
¡Cuántos los Protectores de Indios que debiéndose a sus protegidos desafiaron a poderosos encomenderos, administradores venales
o curas rapaces?
¡Cuántos frailes desconocidos propiciaron la lucha soterrada por la libertad y empuñando el fusil se marcharon a la guerra? Clérigos -sin nombre ya- que terminaron su vida en la enseñanza y la verdadera caridad cristiana.
Estanquilleros que vendieron botijuelas de aceite o vino, paños, terciopelos, linaza, harina o espermas. Guardas de Estanco, soldados, instructores de niños o parteras siempre sabias que hicieron gozar de la nueva luz a centenares de niños.
Notarios vestidos de negro, serios y puntillosos; curas doctrineros que con las Bienaventuranzas se marchaban a la campiña a salvar almas y a purificarse a sf mismos. Chalanes fuertes, acostumbrados al páramo, a largas caminatas; igual que los arrieros, que mantuvieron contínuo diálogo con el paisaje siempre abierto ante sus pies. Arrieros que contribuyeron más que ningún otro al progreso, al avance incontenible de la civilización sobre el ande: Poncho desteñido por el sol y la madrugada, sombrero amplio, alpargatas gastadas, terciado el zurriago. Hombres sin nombre que merecen nuestra gratitud, porque a lomo de mula transportaron las máquinas pequeñas, las sedas y perfumes; las victrolas que traían encerrado el duende de la música en su caja sonora; la máquina de coser murmurante y esquelética; el piano que daba lustre a la familia y a las manos displicentes que harían brotar cadencias de Chopin o de Lizt. Arrieros que doblaron mil veces la montaña, bajaron al valle, atravesaron ríos, contaron consejos de brujas y aparecidos, trajeron la noticia del cambio de Gobierno, del cuartelazo, de la muerte del Monarca o el tirano; el libro con nuevos amaneceres de libertad y progreso; las medicinas, la carta de amor o la del desengaño y el olvido.
Hombres sin faz ni recuerdo, pero cumplidores con su época y su misión: unir la pequeña ciudad con la capital o el puerto rumoroso y lejano. Cómo no rememorar a los cargadores de San Rafael, -tribu de hormigas esforzadas, de titanes en miniatura- que sobre chaconas transportaron las máquinas de nacientes fábricas- desde Babahoyo hasta nuestra tierra, atravesando lo geografía -con paciencia imposible de comprender hoy-; así llegaron las grandes piezas de la maquinaria, las carroceríos y motores de los automóviles, los altares tallados, la imaginería religiosa que aún es venerada en nuestros templos.
Héroes ignotos, sin voz, hoy y entonces. Sin identidad definida, pero vencedores en la tarea de mantener atada a la provincia con las novedades de la técnica, la industria y el comercio. Hombres que siguen avanzando con nosotros, ya no a pie ni a “lomo de mula, pero – en nosotros, porque lo que ahora compartimos o exigimos es obra de su silencio; callaron para que nosotros tuvieramos voz”, sufrieron para que nuestro camino fuera menos abrupto; murieron para que tuvieramos derecho a lo opinión, o sea derecho al Derecho.
Pero hundamos más las manos en lo ignoto, paro encontrar la infinidad de seres a los que hoy -por simples e ignorados- quiero rendir tributo. Qué decir de las huasicamas; trabajadores humildes, transidos de sombra en la casa solariega del gran señor de la pequeña ciudad; servicias fieles, cargadas de secretos familiares que todos querían olvidar. Capariches madrugadores, desvelados hacedores de la higiene en esta ciudad que por su obra sigue, siendo limpia y precavida.
Albañiles silvadores, que a base de melodías levantaron la pared, la techumbre, el zaguán sosegado o el umbral dichoso.
Priostes de fiestas ya perdidas en total olvido, que estuvieron vestidos de gala, ceremoniosos y altivos el día en que se desataba el aparato de la pirotécnia y de la música para sentirse dueños de una porción humana que los reverenciaba, aunque ahora no sepamos sus nombres, su soledad ni su perdido orgullo.
Y los revolucionarios que no dejaron su nombre en ningún documento, pero que rumiaron la libertad como secreto compartido; se lanzaron al motín engrosando las filas del movimiento en armas y cambiaron la Historia de un solo tajo para siempre. Otavalo tiene amplísima trayectoria en el campo guerrero y revolucionario; entregó 120 jóvenes para rescatar Guayaquil ocupado por tropas peruanas en 1828. En 1829, trescientos soldados otavaleños fueron a las acciones de Tarqui y Pasto. Resistieron en bloque al paso punitivo de Sámano y Otamendi, y, más tarde, cuando Alfaro defendió en 1910 la frontera sur, los otavaleños se levantaron, respaldando a la Sociedad Artística que formó un batallón con frenético entusiasmo. Solo quedaron pocos nombres en los registros, pero el grueso, de la tropa que acompañó al Viejo Luchador permanecerá en vuelta en la penumbra del olvido.
Para 1972, jóvenes otavaleños marcharon a las campañas de Huigra; el liberalismo se debatía por sobrevivir; muchachos de esta bella comarca fueron a donde se forjaba la patria.
Y como tantos guerreros de antaño, sin papeleta para entrar a la Historia, fueron muchos los que tuvieron prisa por graduarse de héroes en la escuela del cañón y de la pólvora.
O bastará recordar la catástrofe del año 1868. La ciudad desapareció bajo el polvo y los escombros; los muertos sumaron centenares, pero los sobrevivientes después de secar sus lágrimas, miraron al cielo temerosos y buscaron la manera de seguir viviendo. Allí vuelve a repetirse el divino don de la fraternidad, de la solidaridad renaciendo de la muerte. Seres, ya sin nombre, se unieron para levantar el techo caído, desenterrar vivos y muertos, preparar alimentos bajo la pertinaz llovizna y repartirla entre los desesperados vivientes. Se sintieron más otavaleños cuando lo naturaleza los hirió y el paisaje se tomó huraño y torbo; no sabremos nunca su personal identidad, pero sabemos que estuvieron aquí, cumpliendo con lo que la Historio les exigía frente a quienes llegarían luego a reclamar su parte de tradición, paisaje, y valentía.
Y entre la guerra y la paz: las mujeres; entre el tronar de las batallas y el silencio de los campos llenos de cadáveres: las mujeres. Junto al soldado: la- guaricha; hembra a quien no se ha hecho justicia todavía en su calidad de mujer, madre y guerrillera. Mujer anónima, valerosa, sufrida, exigente por hembra y soldadera. Otavaleñas -también sin nombre hoy- se fueron por los caminos de la patria, a amar y a morir, llorando la añoranza de la tierra lejano o al ser querido que dejó sembrado, como semilla anónima, en diferentes latitudes. Allí también el aporte de la mujer desconocida pero con la pasión sembrada en el pecho, y, sostenida como bandera en el fragor de la batalla.
En fin, donde está el pueblo está la vida; por ello, al hacer esta memoria del ser anónimo en la historia de nuestra ciudad, de gentes sin presencia escénica profunda, es necesario afirmar que mientras las crónicas están llenas de nombres de caudillos, libertadores, magistrados y guerreros afortunados -muchos injustamente colocados en el altar de la Patria, falsos ídolos a quienes barrenas de tiempo y justicia derribarán un día-. En cambio el hombre común, que conoció el secreto para favorecer la libertad y supo callarlo; el que construyó la pileta del parque y sembró sus primeros árboles; la maestra que se pasó la vida entre el abecedario y las doctrinas patrias; el que trazó el camino, enderezó la acequia y se lanzó al ruedo en la corrida de toros; aquel que acudió rumboso a la Jura de las Constituciones para rendir acatamiento a los gobernantes; el que se vistió de Nazareno para en penitencia cargar al Cristo moribundo en Semana Santa; o llevó al ahijado al bautizo; bailó el casorio; cabó la sepultura para el padre, la novia o el amigo; todos ellos forman una constelación de seres perfectos cumpliendo su tarea de hombres en el momento oportuno: cuando el gozo los atrajo o la tragedia los atrapó inmisericorde.
Curanderas con fórmulas mágicas; artistas de teatro que asombraron a un público pueblerino y amable; ancianos patriotas que lucharon para que su Otavalo llegara a ser capital de provincia, y que aún esperan la resurrección de los muertos para averiguar si su sueño se hizo realidad o forma parte de ese gran sueño, intangible y eterno, del que gozan inefables. Artesanos, cofrades piadosos, médicos, músicos envueltos en melodías felices, que hicieron bailar fiestas de arroz quebrado o seres llenos de pasión y voluptuosidad, convertidos en fantasmas que esperan la gloria eterna de su pueblo y de su patria.
Este es mi homenaje a los otavaleños que yacen bajo la hierba, sin lápida ni partido de defunción, después de entregar su cuota de trabajo, sonrisa y pesadumbre. Ahora que hemos recordado su memoria, recordemos también esta magnífica lección de la vida y la muerte. Existir, cumplir con la tarea, apasionarse en la entrega, sentir el viento, la lluvia y el sol sobre toda la piel. Pasar sonriendo, causar el menor mal posible y morir luego. Un anonimato honroso es quizás el mejor premio a una vida que no pretendió la inmortalidad, sino solamente ser justa y feliz, y, sobre todo, todo lo humana que pueda ser y que se pueda gozar.
__________
Fuente: San Félix, A. (1976). Homenaje al otavaleño anónimo (Vida institucional). Sarance. Revista del Instituto Otavaleño de Antropología, 2 (2):108-125.
